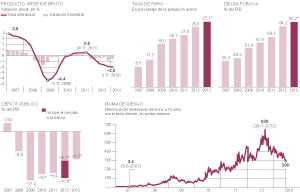El
tema de la deuda externa hoy trasciende los marcos del mundo
subdesarrollado, por lo que resulta indispensable abordar la estructura
de la deuda global actual.
La crisis económica global ha
desatado la espiral en los volúmenes de deuda pública global, tanto en
términos absolutos como relativos, en relación al PIB. Los niveles de
deuda pública neta agregada |
1|
en el mundo se han incrementado de 23 millones de millones de dólares
en 2007 a más de 34 millones de millones de dólares en 2010. Las
previsiones de FMI indican que esta deuda puede alcanzar los 48 millones
de millones de dólares en 2015. Asimismo, la proporción de la deuda
pública global con relación al PIB se incrementó de 44% en 2007 a 59% en
2010, y se espera que llegue al 65% en 2015. (IMF, 2010)
Estos niveles de la deuda crecientes resultan altamente riesgosos
para la estabilidad fiscal y macroeconómica y también implican una
transferencia de los costos y riesgos del endeudamiento a través de
varias generaciones. En las propias estadísticas del FMI se revela que
los países desarrollados son responsables, en mayor medida que el resto
de los países del planeta, por este peligroso incremento de deuda
pública global, con lo cual están comprometiendo su futuro y el del
resto de los países que se encuentran vinculados a sus economías a
través de las incontables interrelaciones económicas y financieras que
la globalización ha creado.
Los impactos negativos de este fenómeno ya afectan a las sociedades,
no sólo en el Tercer Mundo, sino también en los países desarrollados. El
descontento y la frustración se constatan en las múltiples
manifestaciones de protesta que se observan en las principales economías
del sistema capitalista. La respuesta dada por las autoridades
nacionales a la crisis, empleando las recurridas recetas del FMI, sólo
ha agudizado las de por sí ya depauperadas condiciones de vida de
millones de personas a lo largo del planeta.
Aunque pudiera parecer que, automáticamente, el peso de la
problemática del endeudamiento se ha trasladado a los países del Norte,
los impactos negativos de dicha tendencia guardan estrecha relación con
los vínculos históricos generados en términos de acceso a mercados
comerciales y financieros, existentes en las relaciones
centro-periferia, que en un contexto como el descrito potencian las
consecuencias para el mundo subdesarrollado, en medio de un proceso de
crisis económica global que nuevamente en el 2011 comienza a dar señales
de permanente agudización. Tales síntomas se reflejan en el incremento
de los precios de los alimentos y del petróleo, los cuales han vuelto a
alcanzar niveles elevadísimos.
Si bien los teóricos de la crisis se han encargado de promover la
idea de la recuperación de la economía mundial, con el marcado objetivo
de devolver la confianza a los mercados financieros global y recuperar
la confianza de los inversionistas, lo cierto es que las propias
instituciones del sistema vaticinan, que aún y cuando la economía
mejore, la situación fiscal empeorará, especialmente en las economías
desarrolladas. Si bien el déficit fiscal primario en estos países se
había incrementado desde el inicio de la crisis, en Mayo del 2010, se
publicaron algunas proyecciones que aseguraban un nuevo incremento en el
mediano plazo, con lo cual la proporción deuda pública bruta/PIB
crecería un 20% adicional para el 2015. (IMF’s Fiscal Monitor, 2010)
La deuda total en los países desarrollados aumentó de 19 millones de
millones de dólares en 2007 a 29 millones de millones en 2010, y se
espera alcance los 42 millones de millones en 2015. Resulta muy
interesante observar cómo, simultáneamente, las cifras correspondientes a
los países emergentes revelan un incremento entre 2007 y 2010, de 4
millones de millones de dólares a 5 millones de millones de dólares y
para el 2015, la cifra será de 7 millones de millones. (IMF, 2010)
La proporción deuda pública total/PIB en los países desarrollados se
incrementó desde un 48% en 2007 a 71% en 2010 y seguirá creciendo hasta
un 85% en 2015. Las proporciones correspondientes para los países
emergentes son del 30% en 2007, un mantenido 30% en el 2010 y un 26%
para el 2015. (IMF, 2010)
Inconcebiblemente, una proyección como la descrita estaría implicando
un incremento considerable de los márgenes de la deuda total pública
en relación al PIB, de lo cual pudiera inferirse que disminuirán los
volúmenes de la deuda privada/PIB, en el caso de los países
desarrollados del sistema, mientras que para los países emergentes la
situación pudiera ser a la inversa.
La crisis ha profundizado los desequilibrios presentes en el sistema y
la tan aclamada recuperación no acaba de instalarse. En las actuales
condiciones, como se ha señalado, el incremento de los precios de los
alimentos y del petróleo no hace más que sumar nueva leña al contexto de
crisis.
Otro elemento que se revela crucial en este momento es la creciente
participación de los países emergentes en la economía global. Si las
tendencias al endeudamiento resultan tan graves en las economías
desarrolladas, es lógico pensar que la contribución de los BRICs en la
creación de la riqueza mundial también se incremente, en la misma medida
que el endeudamiento de los países más desarrollados aumente.
De hecho, ya existe un marcado contraste entre ambos grupos de
países, en relación a sus contribuciones relativas a la proporción
crecimiento de la deuda global/ crecimiento del PIB global nominal. Los
países emergentes han estado contribuyendo mucho más al crecimiento del
PIB global que al crecimiento en la deuda pública global, reflejando una
mejora en sus posiciones fiscales mientras que las economías
desarrolladas han experimentado un deterioro de su panorama fiscal,
tanto en términos absolutos como relativos.
En 2007, los países emergentes aportaron el 24% del PIB mundial y
detentaban el 17% de la deuda global. Se ha calculado que estos países
producirán el 35% del PIB mundial, con sólo un 14% de la deuda global
para el 2015. Entre 2007 y 2010, los países emergentes solo respondieron
por un 10% del incremento experimentado por la deuda pública global y
se espera que para el período 2010-2015, sólo participen con un
incremento del 13%. Simultáneamente, su contribución al PIB mundial se
ubicó en el 70.3%, y será del 55% hasta el 2015. (IMF, 2010)
El panorama de las dos economías desarrolladas más grandes es
patético si se constata que son las que más contribuyen al endeudamiento
global y menos al crecimiento económico. EE.UU. contribuyó en un 35%
al aumento de la deuda global entre 2007 y 2010 y lo hará en un 39%
hasta el 2015, mientras que sus contribuciones a PIB global en estas dos
etapas son de sólo el 13% y 19%, respectivamente. Japón por su parte
responde por el 26% del incremento de la deuda global entre 2007 y 2010 y
seguirá contribuyendo con un 22 % hasta el 2015. Ello, mientras sus
contribuciones al PIB mundial son del 17% y del 5%, respectivamente.
(IMF, 2010)
La deuda total norteamericana es tal que puede llegar a dañar la
confianza y el crédito de los Estados Unidos, con lo cual, en opinión
del jefe de asesores económicos de la presidencia, Austan Goolsbee:
“…estaríamos en la primera moratoria de la historia causada por pura
insensatez". (tercerainformacion.es, 2011)
La Deuda externa pública de los EE.UU alcanzó los 5,29 billones de
dólares en junio del 2012, la mayor suma en toda la historia de la
nación, lo que implica que su deuda externa total puede sobrepasar los
16 billones de dólares entrando el 2013. Las estadísticas publicadas por
el Tesoro de EE.UU. indican que desde junio de 2012 Estados Unidos ha
estado pidiendo prestadas sumas considerables a las economías
principales y que ha acumulado una deuda que está a punto de duplicarse
en solo unos pocos años. Hoy, los mayores acreedores de EE.UU. son
China y Japón, con 1,16 y 1,12 billones de dólares respectivamente.
Brasil, Taiwán, Rusia y Reino Unido también están en la lista, como
India, Italia, Sudáfrica y Perú, entre otros. (laproximaguerra.com,
2012)
Sólo tres años y medio después de la llegada a la presidencia de
Barack Obama, la deuda de EE.UU. contraída con sus acreedores
extranjeros ha aumentado en 2,2 billones de dólares, o lo que es lo
mismo: un 72,3%. Si se mantiene este ritmo, esta deuda podría superar 9
billones de dólares en tan sólo unos cuantos años (laproximaguerra.com,
2012)
A pesar de los notables desequilibrios de la economía norteamericana,
la demanda en los mercados financieros de bonos de deuda de EE.UU. se
ha incrementado en los últimos tiempos debido a los temores simultáneos
que despiertan la incertidumbre respecto a la situación europea, ya que
los inversionistas perciben la compra de deuda europea como mucho más
riesgosa. Paradójicamente, la deuda del gobierno de EE.UU. todavía es
considerada una de inversiones más seguras del mundo.
La deuda externa para Europa y Japón en 2007-2012
Aunque Estados Unidos está más endeudado que el conjunto de países
europeos, es la Unión Europea la que sigue el recetario de los banqueros
de Wall Street: dejar sin oxígeno el balón del gasto social.
"El miserable dogma de la austeridad a cualquier precio perjudica a
las economías afectadas gravemente, hundiéndolas más todavía en la
recesión”, ha planteado Kratke, economista holandés (Rumrill, R 2011)
Víctimas de estas políticas, los países europeos más endeudados, los
llamados PIIGS (Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España) han sido
espectadores del colapso del estado de bienestar que costó sangre, sudor
y lágrimas a todo lo largo del siglo XX.
En opinión de Kratke “Todo el debate muestra que las potencias
rectoras de la zona euro no saben hacia dónde quieren o pueden conducir
a Europa”. Pero los gobiernos y sus mentores, los bancos y el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) sí saben a dónde
quieren ir (Rumrill, R 2011)
Alan Touraine, otro famoso sociólogo y filósofo francés, en un
análisis publicado en mayo del 2011 invitaba a reflexionar sobre el
origen de la crisis: “Esta nueva etapa de construcción europea sólo
tropieza con un obstáculo, pero de una altura que muchos encuentran
desesperante: el neoliberalismo, cuyos centros estuvieron y están en
Estados Unidos y el Reino Unido, le ha quitado toda autoridad a los
europeos para dárselos a los bancos, cuyo poder sobre las empresas
aumenta. Estados Unidos también está sometido a ese capitalismo
financiero, pero tiene unidad política y una fuerte confianza en sí
mismo, lo que hace de los europeos-y quizás también de Japón-las
víctimas más graves de la actual crisis”. (Rumrill, R 2011)
Como consecuencia de las medidas de estabilización adoptadas y los
paquetes financieros instrumentados, el déficit gubernamental en la
eurozona se incrementó de alrededor del 1% de PIB en 2007 al 5 % en
2009. El marcado aumento en el déficit y el apoyo al sector financiero
incrementaron la proporción de la deuda pública en la zona, con relación
al PIB de 54% al 65% para el mismo período. (IMF,2011)
El incremento del déficit y la deuda se han visto acompañados también
por otras tendencias en el área de la deuda externa, incremento de los
márgenes o spreads |
2|, y un salto en la emisión de deuda en divisas extranjeras (IMF,2011)
La crisis financiera global también ha tenido un impacto preocupante
en las prácticas de emisión de la deuda pública en los países de la
eurozona y Dinamarca. Estas prácticas habían convergido en un cierto
modus operandi común en el período anterior a la crisis que concentraba
las acciones en la colocación de los bonos vía subastas competitivas de
deuda, preferentemente a largo plazo, a tasas fijas y denominada en las
monedas nacionales. Estas normas perseguían lograr préstamos a bajo
costo minimizando el refinanciamiento y los riesgos implícitos en las
fluctuaciones monetarias. (IMF,2011)
Sin embargo, en correspondencia con el avance de la crisis financiera
global, iniciada en 2008, tanto el incremento en las demandas
financieras nacionales, así como la dramática reducción de los apetitos
inversionistas por el riesgo han forzado a las autoridades financieras
de la zona euro a apartarse de sus normas relativamente conservadoras, y
en la misma medida que los riesgos se ha hecho mayores
internacionalmente , asimismo, se han incrementado los riesgos para los
posibles emisores de la deuda de la zona.
Notablemente, las características de la emisión de los bonos de los
bancos centrales han cambiado. Las autoridades se han refugiado en
emisiones a corto plazo, a tasas fluctuantes y preferentemente
denominadas en divisas extranjeras. (IMF, 2011)
La mayoría de las empresas de los países subdesarrollados que poseen
deudas significativas denominadas en divisas fuertes, reconocen la
importancia de evitar una mayor vulnerabilidad. Históricamente su
prioridad ha sido intentar evitar las fluctuaciones de los tipos de
cambio extranjeros. Esto siempre se ha traducido en múltiples
concesiones para mantener la confianza de inversores extranjeros, evitar
las fugas de capital, e inducir a los posibles inversionistas a obviar
el tema de la colosal deuda externa que la mayoría de estos países
detenta. Al iniciarse una crisis financiera internacional, durante mucho
tiempo, las autoridades en los países del Tercer Mundo han priorizado
políticas que impidan el derrumbe del sector bancario, dejando en la
espera las medidas para revitalizar la economía.
Los países desarrollados, por otro lado, hasta esta crisis actual, no
se han preocupado mucho por el tema de las fluctuaciones en los tipos
de cambio, ya que la mayor parte de sus deudas estaban denominadas en
divisas nacionales Pero evidentemente, estos patrones están cambiando,
por lo que la inestabilidad generada por los nuevos tipos de emisiones
de deuda en el mundo desarrollado confiere adicional incertidumbre a
este panorama.
La volatilidad en la emisión de la deuda no es el único problema
observado en estos años. La incertidumbre en los mercados financieros ha
promovido otra serie de transformaciones al interior del sistema
bancario europeo e internacional que puede generar importante déficit de
capital a los Bancos, ya de por si afectados por la crisis.
En septiembre del 2010 fueron aprobadas las regulaciones bancarias
conocidas como Basilea III. El Acuerdo Basilea III, plantea una serie de
regulaciones con las cuales se supone debe trabajar también la banca
europea. Este acuerdo, ha sido considerado la piedra angular de reformas
financieras propuestas por los gobiernos luego de la crisis crediticia y
económica provocada por prácticas bancarias irresponsables y riesgosas.
Sin embargo, no son pocos los expertos de coinciden con el enfoque
que plantea que el Acuerdo Basilea III ha llegado tarde, ya que solo
institucionaliza las tendencias de protección de los pasivos bancarios
que ya se han venido observando en el decursar de los últimos 4 años.
Bajo el acuerdo, los bancos tendrán seis años a partir del 1 de enero
del 2013 para incrementar progresivamente sus reservas de capital,
hasta alcanzar 6% de su balance general, cuando hasta finales del 2010
sólo manejaban un 4% Las dos normas más relevantes con las cuales se
deberá trabajar se corresponden con el aumento de las exigencias de
capital y la introducción de nuevos requisitos en cuanto a
apalancamiento y liquidez.
La primera de estas medidas demanda del sector bancario europeo un
aumento en el mínimo exigido para el capital de máxima calidad (acciones
y reservas), que deberá para del 2% al 4,5%, a más tardar, para el
2015. Adicionalmente, la proporción de capital básico deberá ser del 7%
para 2019 la segunda, establece un colchón de protección que deberá ser
garantizado con el mismo tipo de capital. El objetivo es alcanzar una
proporción adicional de 2,5%. Las entidades bancarias que no cumplan con
estos requisitos, estarán incapacitadas para distribuir dividendos.
(saberinvertir.es, 2010)
Adicionalmente, se exige a los bancos contar con una reserva de
capital mínima de ocho a 10,5% sobre los activos con riesgo de manera de
disminuir los riesgos en la banca. (saberinvertir.es, 2010)
A pesar de las posibles previsiones ya presentes en muchos de los
bancos, los impactos pueden ser de tamaña dimensión, sobre todo en
términos de posible capacidad prestataria. Estas nuevas regulaciones
obligaran a los grupos financieros europeos a captar alrededor de
139.000 millones de euros para reforzar su capital. No resulta
descabellado pensar que este esfuerzo puede provocar una caída en la
rentabilidad de las inversiones, al igual que en los dividendos
distribuidos a los accionistas. También los salarios del sector se verán
impactados (blogspot.com, 2010)
Estas premisas tendrán importantes consecuencias, especialmente para
las empresas francesas y británicas. Según declaraciones del Presidente
de Banco Sabadell, José Oliu: “la puesta en práctica de Basilea III
supondrá una merma en el capital de máxima calidad del 42%. Así,
entidades británicas que ahora superan el 8% de capital de máxima
calidad podrían verlo reducido al 4%”. (saberinvertir.es, 2010)
Las regulaciones sobre recursos propios, propuestas por Basilea
emergen en 1988, cuando los bancos emisores de las principales economías
desarrolladas establecieron un acuerdo para determinar el capital
mínimo que debían manejar los grupos bancarios en función de los riesgos
que afrontaban. Sin embargo, y aunque parezca contradictorio, estas
regulaciones solo valían y probablemente valgan para las operaciones
rutinarias que durante muchos años se desarrollaron en los mercados
financieros anteriores a la década de los 90.
Hoy no resultarían válidas, ya que no responden a los riesgos por la
toma de posición en productos financieros negociados en mercados no
regulados, así como obvian la extraordinaria interdependencia existente
entre las casas matrices y sus múltiples filiales en innumerables
derivados financieros.
Tal es el caso de empresas francesas como la Crédit Agricole o el
grupo Banque Populaire, que podrían sufrir la penalización de contar
entre sus activos con participaciones significativas en bancos
filiales |
3|.
También la banca británica, Lloyds Banking Group (con intervención
estatal en la actualidad) sufriría al contar con una inversión en una
gran aseguradora, en concreto, en Scottish Widows. Asimismo, Barclays,
se vería lastrado por el 20% que controla en Black- Rock, y tendría que
conseguir 17.000 millones de libras extra de capital (blogspot.com,
2010)
Según cálculos del Ministerio alemán de Finanzas, los diez mayores
bancos de Alemania también necesitaran unos 40.000 millones de euros
para cumplir con los requisitos estipulados en Basilea III. Los expertos
del banco central Bundesbank examinaron los efectos que tendrá Basilea
III sobre los bancos alemanes, que disponen de 3.000 millones de euros,
entre capital de calidad y reservas, entre los que se haya el Deutsche
Bank, el Commerzbank y bancos semipúblicos como el WestLB, el LBBW y el
BayernLB. (latercera.com, 2010)
En el último trimestre del 2010, el Deutsche Bank anunció un aumento
de capital de casi 10.000 millones de euros, que en gran parte serán
destinados a la adquisición de la mayoría de acciones del Postbank.
Asimismo, el director del Fondo Alemán de Rescate Bancario -Soffin-,
Hannes Rehm, también cifró en unos 200.000 millones de euros el capital
que precisarán todos los bancos alemanes para adaptarse al nuevo acuerdo
de capital. (latercera.com, 2010)
Adicionalmente, desde el punto de vista comparativo, a pesar de las
posibles afectaciones, resulta evidente que los megabancos, que se
mantienen a flote por los paquetes financieros de los gobiernos, no
confrontaran los mismos problemas para cumplir los nuevos requisitos,
inferiores a lo esperado; y que no deberán instrumentarse totalmente
hasta el 2019. Pero este no será el panorama para los bancos comerciales
locales, los que realmente han estado tratando de cumplir con las
restricciones ya impuestas.
Estos bancos se verán expuestos a fuertes presiones para cumplir con
las nuevas regulaciones. Desafortunadamente, no debe olvidarse que son
estos los bancos que se supone han emitido la mayoría de los préstamos a
negocios locales, los que promueven el empleo y la producción en la
economía real. Por no hablar de las carteras de préstamos a los países y
empresas del Tercer Mundo que también se verán afectadas por este
panorama.
Los indicadores de Italia, Grecia, Portugal y Chipre, publicados en
marzo del 2013, confirman la recesión en 2012, lo que profundiza el
debate sobre la asfixia que produce la austeridad para el crecimiento en
la región, precisamente en la antesala de la cumbre de jefes de Estado y
de Gobierno sobre el crecimiento y la competitividad celebrada en
Bruselas. Para Italia, se confirmó que el Producto Interno Bruto (PIB)
se contrajo 0.9% en el cuarto trimestre del 2012, lo cual sólo
incrementó la incertidumbre política y la rebaja en un escalón de la
nota de Italia por la agencia de calificación Fitch.
(eleconomista.com.mx, 2013)
Este constituyó el sexto semestre consecutivo de repliegue del PIB
italiano y no se espera que se empiece a recuperar antes del segundo
semestre del 2013, si bien muchos expertos vaticinan que tal evolución
puede ser improbable a consecuencia de la crisis política que sacude al
país desde las elecciones legislativas de febrero del 2013.
(eleconomista.com.mx, 2013)
Portugal también observa un panorama singular al reflejar el PIB un
descenso del 1.8% en el último trimestre de 2012 con lo cual la caída
del crecimiento para el conjunto del año fue de 3.2%, según datos
definitivos publicados el lunes por el Instituto Nacional de Estadística
(INE). Para el país ésta sería peor recesión experimentada desde 1975.
Las causas se muestran en la caída de las exportaciones y de la
demanda interna. Consecuentemente el nivel de desempleo, se elevó al
16.9% en 2012. (eleconomista.com.mx, 2013)
También para Grecia, en su quinto año de recesión galopante, las
cifras revelan un desplome del PIB en 5.7% en el cuarto trimestre de
2012. El pasado fue el quinto año de una recesión galopante. Y lo peor,
es que no se espera crecimiento antes del 2014 (eleconomista.com.mx,
2013)
En Chipre, que negocia un plan de rescate con Bruselas, el PIB
también se contrajo en el último trimestre un 1.1% en el último
trimestre de 2012 y el ministerio de Finanzas espera una contracción del
2.4% para todo el año y del 3.5% para 2013. (eleconomista.com.mx, 2013)
Para España, el PIB cayó en 2012 un 1.4% y la recesión empeoró en el
cuarto trimestre (0.8%), debido sobre todo a la caída de la demanda
interna. (eleconomista.com.mx, 2013)
Estos resultados revelan cuan atinado resultó el pronostico de
S&P que situó la calificación de la deuda soberana a largo plazo de
15 miembros de la Unión Económica y Monetaria (UEM o Eurozona) el 5 de
diciembre de 2011 en "CreditWatch" con implicaciones negativas.
En aquel momento S&P determinó que las causas para tal
calificación se hallaban en las "tensiones sistémicas derivadas de
cinco factores interrelacionados: 1) el estrechamiento de las
condiciones de crédito a través de la zona Euro; 2) primas de riesgo
marcadamente más altas en un número creciente de bonos soberanos de la
Eurozona entre los que se incluían varios calificados en el momento como
’AAA’; 3) la continuación de los desacuerdos entre la clase política
europea sobre la forma de atajar de modo inmediato la crisis de
confianza del mercado y, en el largo plazo, sobre cómo lograr una mayor
convergencia económica, financiera y fiscal entre los miembros de la
zona Euro; y 5) el riesgo creciente de recesión económica en la Eurozona
como un todo para 2012.
Actualmente, se espera que la producción caiga también en el 2013 en
países como Italia, España, Portugal y Grecia, y se asigna una
probabilidad del 40% a la posibilidad de una caída del producto de todo
el conjunto de la Eurozona.
Otro de los países, que como se ha comentado enfrenta serias
dificultades con su deuda, es Japón. La deuda japonesa ha estado
creciendo durante años, a partir de los intentos de las autoridades por
revitalizar su economía tras los impactos de burbuja inmobiliaria de
comienzos de la década de 1990. La deuda en circulación japonesa de
largo plazo alcanzaría los 869 billones de yenes (10.57 billones de
dólares) para fines de marzo del 2011, o 181% del PIB. (finanzzas.com,
2011)
En enero del 2011, la agencia Standard & Poor’s rebajó la
calificación crediticia a largo plazo de Japón por primera vez desde el
año 2002, después de declarar que el Gobierno carecía de un plan
coherente para hacer frente a su abultada deuda (eleconomista.com.mx,
2011)
La agencia rebajó la calificación en un escalón a "AA-", tres niveles
por debajo de la evaluación máxima, recordando a otros países
desarrollados de Europa y a Estados Unidos que existen fuertes temores
sobre la deuda acumulada durante la crisis financiera global.
(eleconomista.com.mx, 2011)
En febrero del 2012, el FMI advirtió a Japón sobre la necesidad de
reducir su deuda pública y subir los impuestos, mientras el Banco
Mundial reducía las perspectivas de crecimiento del país para 2012 al
2,4%. (
www.asiared.com, 2012)
Aunque Japón ha registrado una modesta recuperación tras la crisis
provocada por el tsunami del 11 de marzo de 2011, la necesidad de
reducir la enorme deuda pública es una prioridad. Las instituciones
financieras, espacialmente el FMI, han recomendado una subida de tasas
de interés y triplicar el impuesto sobre el consumo hasta alcanzar el
15%.
Japón, la tercera economía más importante del planeta , cuenta con la
mayor deuda pública del mundo industrializado y su economía, seriamente
afectada en 2011 por el tsunami y la crisis nuclear iniciada en marzo,
se ha visto también lastrada por la persistente apreciación del yen, que
perjudica a las empresas exportadoras al recortar su competitividad en
el exterior. En los últimos veinte años su deuda pública se ha
multiplicado por diez y alcanza el 125% del PIB. Una de las causas es el
envejecimiento de la población, que ha provocado el aumento del gasto
de la seguridad social. (
www.asiared.com, 2012)
Según la agencia de calificación Fitch, que en mayo del 2012 rebajó
la nota de la tercera economía mundial por su elevada deuda, estima que
ésta alcanzará a finales del 2013 el 239% del PIB (intereconomia.com,
2013)
La enorme deuda japonesa tiene su origen a finales de los años 80,
tras una década de gran auge, cuando tuvo lugar el estallido de la
burbuja financiera, cuyas consecuencias aún hoy se dejan sentir.
Sin embargo se aprecia una notable diferencia entre la deuda nipona y
la del resto de los países industrializados. En primer lugar se
observan elevados niveles ahorro de los hogares, que asegura depósitos
en el sistema, así como el hecho de que casi la totalidad de los bonos
está en manos de acreedores locales, principalmente bancos nacionales.
Esto los hace independientes de los tipos de cambio y concede al
Gobierno un mayor margen de actuación en caso extremo, si bien no evita
que buena parte de los impuestos se tengan que destinar a pagar los
intereses.
Varios son los expertos que consideran que las reformas fiscales y
de la seguridad social son cruciales para activar la economía. En
opinión del FMI, Japón necesita una consolidación fiscal de alrededor el
10% del PIB durante la próxima década.
El aumento de impuestos al consumo es un tema delicado para la
política japonesa que ya ha provocado la caída de algún primer ministro.
A inicios del 2013, el gobierno japonés ha logrado convencer a la
oposición para sacar adelante una reforma que representa una subida, en
dos tramos, del impuesto sobre el consumo hasta alcanzar el 10% en 2015.
La tercera economía del mundo ha aprobado la subida del 5% al 8% para
enfrentarse a una deuda de 10 billones de euros en manos de acreedores
locales. (intereconomia.com, 2013)
Este incremento forma parte de una reforma fiscal más amplia,
supondrá el incremento del impuesto sobre el consumo del 5% al 8% para
2014 y al 10% para 2015, a fin de cubrir los costes cada vez más
elevados de la seguridad social nipona. (intereconomia.com, 2013)
Aprobada a finales de junio en la Cámara baja, la norma obtuvo el
respaldo de la Cámara alta con 188 votos a favor y 49 en contra después
de intensas negociaciones entre la oposición y Noda, quien apuntó a que
disolverá la Cámara baja para celebrar elecciones "en algún momento
cercano".
Desde que asumió el cargo en septiembre de 2011, Noda, defensor de
la disciplina fiscal, calificó de imprescindible esta subida impositiva
para sanear las cuentas del Estado y evitar que el país aumente su
abultada deuda pública. (intereconomia.com, 2013)
Sin embargo, a pesar de estas reformas, no debe pasarse por alto el
hecho de que la crisis en la eurozona y la inestabilidad que provoca en
la economía mundial también afectan a las exportaciones niponas.
El Fondo Monetario Internacional estima que el crecimiento real
del PIB de Japón se situó en el 2% en 2012 y probablemente se ubique en
1,75% en 2013. Sin embargo, en su informe de perspectivas el Banco
Mundial eleva las previsiones de crecimiento para este año al 2,4%.
En febrero del 2013 la agencia Standard & Poor`s volvió a
confirmar la nota de solvencia `AA-` con perspectiva `negativa` de la
deuda de Japón, ya que su superávit por cuenta corriente y la solidez
del sistema financiero nipón compensan el impacto de un elevado déficit
fiscal y el alto volumen de deuda, así como a una prolongada deflación
(us.noticias.yahoo.com, 2013)
En este sentido, la agencia ha señalado que la calificación de
Japón combina el efecto de una extremadamente fuerte posición externa y
de su diversificada y próspera economía, así como de su saneado sistema
financiero, frente a la debilidad de su posición fiscal, el
envejecimiento de su población y la persistente deflación.
En opinión de Standard & Poor`s las medidas adoptadas por el
nuevo Gobierno de Shinzo Abe al comienzo de su mandato pueden resultar
importantes para detener lo que según esta agencia constituye un
proceso de prolongado debilitamiento del crédito soberano de Japón.
De este modo, S&P apunta que la perspectiva `negativa` del
`rating` de Japón indica "al menos una posibilidad entre tres" de que el
país nipón vea rebajada su calificación nuevamente en 2013
(us.noticias.yahoo.com, 2013)
Elementos adicionales sobre la deuda externa en el mundo subdesarrollado
La situación de la deuda en muchos países subdesarrollados recrudece
las condiciones de vulnerabilidad ya presentes en estas economías. A
raíz de la crisis, múltiples son las economías que siguen enfrentando
situaciones de deuda críticas. La deuda externa total (pública y
privada) de los países subdesarrollados como proporción del PIB ha
aumentado 27% desde el 2009 (IMF, 2012a)
Simultáneamente, la tendencia hacia una reducción del servicio la
deuda en relación a los ingresos por exportaciones que se había
observado en etapas anteriores se ha invertido como resultado de la
caída en valor en dólares del PIB y las exportaciones, observando un 27%
para el 2012. Similarmente, el porcentaje de deuda externa sobre las
exportaciones de los subdesarrollados y de las economías en transición
aumentó a 90,2% en 2009 y los pronósticos son que se ubique, cuando
menos, en 73% al terminar el 2012 (IMF, 2012a)
En muchos países los porcentajes de la deuda aumentaron
considerablemente debido a que las políticas adoptadas para gestionar
la crisis dieron lugar a un rápido incremento de la deuda pública.
De poco han servido las iniciativas para condonar la deuda de los
países pobres altamente endeudados (PPME), trece de los cuarenta países
en dicho grupo están calificados ya sea "en riesgo" o "en alto riesgo"
de sobreendeudamiento. Mientras tanto, se han señalado siete países de
bajos ingresos que no son PPME como países que enfrentan serios
problemas de endeudamiento.
La persistencia de problemas de deuda externa entre países de bajos y
de medianos ingresos, así como el aumento de problemas de deuda
soberana en un número de países desarrollados, indican que los acuerdos
existentes para hacer frente a problemas de la deuda han llegado a un
límite.
Los posibles impactos de la crisis de la deuda europea en los países subdesarrollados
Los temores de una doble recesión son bastante objetivos y generan
gran inestabilidad en los mercados internacionales. En múltiples
ocasiones los mercados de valores han caído a causa de la incertidumbre
generada por la crisis europea, así como por las notables reservas en
torno a la salud de la economía de EEUU.
Simultáneamente, las rebajas de la deuda soberana han golpeado
indistintamente a los países desarrollados: los EE.UU. han perdido su
calificación triple A de crédito por primera vez en la historia,
mientras que Italia y España experimentaron reducciones similares y la
calificación triple-A de Francia está en peligro. En otro orden de
cosas, los niveles de desempleo se incrementan constantemente.
El epicentro de la crisis financiera y económica se ha ido
concentrando en el mundo desarrollado, especialmente en la zona euro.
La incapacidad demostrada por Grecia para poder hacer frente a sus
obligaciones de deuda coloca a la Unión Europea en una grave situación
de insolvencia. El incumplimiento de la deuda soberana griega
probablemente provoque un efecto contagio, similar al observado en el
2008, que afectará a las principales economías europeas como Italia y
España, con un impacto severo en Francia, así como el Reino Unido y
Alemania.
En este contexto los países subdesarrollados también se verán
afectados. Y Los impactos se trasmitirán a través de cuatro canales:
- El contagio financiero. Los problemas en
los balances financieros de los bancos europeos, la volatilidad de los
mercados de valores así como la desconfianza de los inversionistas
pueden provocar la contracción en las líneas de crédito con lo cual
quedaría bloqueada una buena parte de las inversiones de los países
desarrollados en el Tercer Mundo.
- Los planes europeos de consolidación fiscal
y los recortes fiscales reducirán la capacidad de consumo, y
consecuentemente, las importaciones, afectando severamente la demanda
de producciones provenientes de los países subdesarrollados.
- La guerra de las divisas:
Si se mantiene la debilidad del euro, pueden verse afectados los
países emergentes cuyo mayor parte del comercio se realiza en dólares,
ya que sus exportaciones se encarecen y se hacen menos competitivas
frente a las europeas.
- Contracción económica en China:
Tomando en cuenta la presencia creciente de la economía china en el
mundo, otro de los impactos probables pudiera estar vinculado a posible
contracción económica que experimente este país.. Desde el último
trimestre del 2012, se ha observado una cierta desaceleración del
crecimiento chino, las exportaciones han caído moderadamente. Ello
podría afectar a los países menos desarrollados que dependen de las
compras de China.
También pudiera observarse otro panorama. El escenario de recesión en
Europa, con una temida declaración de impagos de deuda, alejará a los
inversores y especuladores de la zona euro y de su moneda, el euro. Este
hipotético colapso podría incrementar la demanda de la divisa
estadounidense, fortaleciendo a la moneda e incidiendo en el descenso de
los precios de metales, hidrocarburos, energía y alimentos, ya que la
percepción llevaría a la especulación a adelantarse a la caída de la
demanda debido al desempleo, los recortes fiscales, las reducciones de
salarios, pensiones y demás en Europa.
Los países subdesarrollados y su deuda externa
Durante los años 2011 y 2012, se mantuvo la tendencia creciente en
los montos de deuda externa a escala global, aunque esta evolución
paulatina de los montos globales de endeudamiento en el Tercer Mundo ha
sido parcialmente opacada por el crecimiento exponencial de las deudas
en el mundo desarrollado y la importancia crucial que tal desempeño ha
generado en el contexto de la crisis mundial. Para los países
subdesarrollados la escalada de las deudas, tanto externa como interna
ha continuado, lo que perpetúa los indicadores de vulnerabilidad e
incertidumbre en las regiones.
Las tendencias observadas en estas economías desarrolladas ya están
provocando una contracción en los créditos, los flujos comerciales y
financieros y las remesas. Si se adiciona al panorama, el
encarecimiento y endurecimiento de los términos para el acceso al
crédito, es posible que se mantenga el proceso de acumulación de
vencimiento de pagos, proceso que deberá agudizarse en la medida que la
contracción comercial también impacte los niveles de ingresos por
exportación de los países endeudados.
Simultáneamente, la tendencia a mantener elevadas las tasas de
interés para los préstamos de la deuda externa, así como el hecho
objetivo que revela como en la mayoría de los países subdesarrollados
los tipos de interés se mantienen más elevados para la deuda interna,
probablemente añadirá más leña al fuego.
Otros elementos esenciales en este contexto lo constituyen la
agudización de la crisis alimentaria, la posibilidad de que se mantengan
elevados los precios de los combustibles fósiles, influenciados por las
tensiones militares relacionadas con la política expansionista
norteamericana y su inminente ataque a países como Siria e Irán y las
consecuencias derivadas del cambio climático. Tales acontecimientos ya
generan impactos cruzados a las economías subdesarrolladas y constituyen
el preámbulo para un recrudecimiento de las condiciones de
endeudamiento en el Tercer Mundo.
En 2011, tomando como referencia el índice de pobreza
multidimensional (IPM) calculado por el PNUD en su informe sobre
desarrollo humano, se reconoce como factores muy negativos a los
impactos ambientales adversos que pueden ser responsables, entre un 30%
y un 50%, del probable incremento de los precios internacionales de
los alimentos para las próximas décadas, lo cual afectaría
considerablemente el bienestar de unos 1 300 millones de personas que
dependen de la agricultura, la pesca , la silvicultura , la caza y la
recolección. (PNUD, 2012)
Adicionalmente, debe tenerse bien en cuenta la posibilidad de que en el 2012 se mantenga la política, por parte de
las economías desarrolladas de inyectar dinero fácil
a la economía mundial. En este contexto, se debe alertar sobre el
peligro que implican todos estos capitales en busca de ganancias fáciles
a partir de las elevadas tasas de interés.
La solución, de recurrir a la impresión de divisas, fuertes, como en
los casos del proceso de flexibilización cuantitativa de Estados Unidos,
ha disparado los precios de los activos tangibles. Ante estos
desequilibrios, no resulta utópico esperar
un recrudecimiento de la guerra de divisas
que durante el último período ha influido en las tasas de cambio de las
principales divisas internacionales inyectando mayor inestabilidad al
sistema.
Adicionalmente, vuelve a ponerse sobre el tapete la tensión en los
mercados generada por aquellos escenarios que aseveran el incremento
continuo de los
precios del petróleo. Desde el punto de vista
económico, la escalada actual de los precios provoca simultáneamente el
incremento de precios en todos los productos industriales y agrícolas,
lo cual se adiciona a las presiones del mercado alimentario.
Adicionalmente, esta tendencia continuará alimentando los mercados a
futuro de materias primas con las consecuentes implicaciones.
Las cifras de la deuda
Según cifras del Fondo Monetario Internacional, el monto de la deuda
externa de los países subdesarrollados se elevó a los 4,3 millones de
millones de dólares en el 2012. |
4|
Como puede observarse, se mantuvo en el 2012 la tendencia al
creciente endeudamiento en las regiones de Asia y Europa Central y
Oriental, así como para la Comunidad de Estados Independientes: 1,9
billones de dólares, 1,26 billones y 822 mil millones de dólares,
respectivamente. La tendencia debe mantenerse durante el 2012, sobre
todo bajo la influencia de la crisis de la deuda europea y el
consecuente refinanciamiento de las deudas en los países ex socialistas.
Este panorama se puede observar también en el incremento de la
participación de las deudas regionales en el total del endeudamiento |
5|
. Entre el 2011 y el 2012 las regiones de Africa, Medio Oriente,
Europa del Este y la CEI disminuyeron su participación en el monto
total de deuda. Para el 2012, las regiones participaban en el monto de
la deuda total de la siguiente forma: África con 5%, (7% en el 2011);
Asia el 30% (29% en el 2011), Medio Oriente el 11,4% (13% en el 2011);
Europa del Este el 18% (21% en el 2011) : la Comunidad de Estados
Independientes el 12,8% (14% en el 2011), y América Latina con el 20%
(19% en el 2011). En este panorama destaca el salto importante
experimentado por la deuda externa en la región asiática en el período
2004-2012 donde se acumuló 1,1 billones de dólares.
Cálculos efectuados revelan que en el período 1986-2012, los países subdesarrollados pagaron 14 billones de dólares |
6|
por concepto de servicio de la deuda, un promedio anual de alrededor
de 519 mil millones de dólares. (IMF, 2012a). Después de haber pagado
casi 3 veces su deuda externa, el Tercer mundo sigue debiendo casi 4
billones de dólares a sus eternos acreedores.
Solamente, entre 2000 y el 2012, el Tercer Mundo pagó 10,1 billones
de dólares por concepto de servicio de la deuda, para un promedio anual
de 784 mil millones de dólares.
Durante estos años, la crisis ha desatado un crecimiento de la deuda
externa en los países de Europa Central y Oriental y la Comunidad de
Estados Independientes. Al finalizar el 2011 ya acumulaban una deuda de
2,09 billones de dólares y en el período comprendido entre 1995-2011
pagaron por concepto de intereses alrededor de 4,5 billones de dólares,
una cifra que ya duplica el monto de su actual deuda externa.
Como ha podido observarse la deuda externa no ha dejado de erigirse
principal obstáculo para el desarrollo de las economías subdesarrolladas
y una de las fuentes más redituables para proseguir con el drenaje de
recursos del Tercer Mundo. Sin embargo, en una etapa reciente,
precisamente, impactada por la crisis económica global este tema ha sido
soslayado por la gran prensa y sus principales exponentes.
Reflexiones finales
La correlación presente entre la notable acumulación de reservas
internacionales y los relativamente importantes crecimientos económicos
obtenidos por algunas regiones subdesarrolladas en los últimos 4 años,
ha llevado a muchos expertos a cuestionarse seriamente el hecho de si
constituye o no la deuda externa del Tercer Mundo un grave problema, tal
y como lo fuera en décadas anteriores.
Sobre este tema valga retomar las tesis del subdesarrollo y su
dependencia de los patrones de consumo irracionales generados a lo largo
de cientos de años por sistema capitalista, para demostrar cuan
alejado se encuentra el tercer Mundo de haber resuelto el flagelo eterno
de su deuda externa.
En primer lugar debe tomarse en cuenta la realidad objetiva, no en
todas las regiones analizadas resulta homogéneo el desempeño de las
exportaciones o de las reservas. No pueden compararse los resultados
económicos que han obtenido los BRICs en este período de crisis
reciente, con la depauperación experimentada por algunos de los países
subdesarrollados donde confluyen simultáneamente múltiples impactos
provenientes de la crisis energética, alimentaria, medioambiental, por
no mencionar la propia crisis económica global.
Lo que aparentemente pueden resultar elementos positivos que soportan
el enfrentamiento a la crisis actual para países como China, la India,
Brasil, Rusia y o Sudáfrica, no pueden hacerse extensivos a las regiones
más pobres del cono sur africano, del Sur de Asia o a Centroamérica y
el Caribe. En estas regiones, la relación deuda/exportaciones sigue
siendo muy elevada y la simultánea dependencia de las importaciones de
alimentos y combustibles fósiles atenta dramáticamente contra la
evolución socioeconómica de estas naciones. Baste recordar que en esta
situación se encuentra 82 países del mundo subdesarrollado.
Como ha podido apreciarse, la gravedad del problema de la deuda se
mantiene hoy más que nunca. A la luz de los acontecimientos más
recientes de la crisis global y en la antesala de una nueva recesión el
tema de la deuda externa de los países subdesarrollados adquiere
especial relevancia.
Los países desarrollados se aprestan a impulsar la consolidación
fiscal, tal y como ha sido analizado a lo largo de este trabajo. En un
intento por salir de la crisis las autoridades financieras han otorgado
a la política fiscal el papel esencial en el proceso para resolver los
desequilibrios financieros inherentes al sistema de desregulación
aplicado en los últimos 30 años.
El entusiasmo acerca de estas políticas ha llevado a la elaboración
de escenarios donde un recorte del 1% del déficit presupuestario,
supuestamente puede mejorar el saldo en cuenta corriente de una
economía en más de 50% del PIB. Resulta evidente que en este caso, la
cuenta corriente mejora porque las importaciones caen a consecuencia de
la contracción de la inversión y del consumo interno, y en algunos casos
las exportaciones pueden avanzar como resultado de la depreciación de
la moneda que suele ir de la mano de los ajustes fiscales.
En este escenario se ha perdido de vista el impacto social que tales
medidas pueden provocar. Para muchos países subdesarrollados, de
aplicarse tales proyectos de recortes fiscales en Europa y EE.UU, los
ingresos por exportaciones se verían adicionalmente afectados.
Estos ajustes fiscales para los saldos externos de las economías sin
dudas impactarán en el comercio global. En las economías con déficits
presupuestarios y comerciales gemelos, como en el caso de los Estados
Unidos y algunas economías de la zona del euro, las autoridades albergan
la esperanza acerca de cómo la consolidación fiscal puede influir en la
reducción de ambos déficits. Pero la contracción económica y los
impactos sociales pueden ser muy severos y revertirían tales
proyecciones.
En otras economías como Alemania, China y Japón, la consolidación
fiscal podría afectar los superávits comerciales actuales en la medida
que se contraiga la exportación a los mercados más importantes.
El otro elemento adicional a tomar en cuenta es que todo este
proceso se supone deberá realizarse de forma simultánea en todos los
países, lo cual constituye un suicidio, en primer lugar para la propia
recuperación en las economía en los países desarrollados, en segundo
lugar para los países subdesarrollados que siguen manteniendo como
prioridad su posición en los mercados desarrollados y su esperanza en
los flujos de capitales provenientes de estas economías.
Ante este panorama, los países subdesarrollados deberán aunar
fuerzas para enfrentar la enorme pérdida que implicará la contracción
comercial y financiera generada por las políticas aplicadas en el mundo
desarrollado. En este contexto, las iniciativas de integración Sur-Sur
se tornan indispensables.
Los acontecimientos más recientes vinculados a la escasa o casi
inexistente recuperación económica mundial y a la agudización de las
múltiples crisis que hoy afectan a la humanidad adicionan vulnerabilidad
e incertidumbre a la evolución económica en estos países.
La recuperación en las economías desarrolladas resulta marcadamente
incierta. Los anuncios triunfantes no estimulan, ni el crédito, ni la
actividad productiva en estos países. Si se adiciona al panorama, el
encarecimiento y endurecimiento de los términos para el acceso al
crédito, sobre todo el proveniente del mundo desarrollado, es posible
que se mantenga el proceso de acumulación de vencimiento de pagos, con
sus consecuentes impactos, fundamentalmente, para los países
subdesarrollados más vulnerables.
De hecho, el incremento de las tasas de interés para los préstamos de
la deuda externa, así como la inusitada comprobación acerca de que en
la mayoría de los países subdesarrollados los tipos de interés resultan
más elevados para la deuda interna, contribuyen a potenciar esta crisis.
Aunque aparentemente, el escenario del fenómeno de la deuda externa
haya movido su epicentro, los acontecimientos relacionados con la crisis
alimentaria, energética y financiera, colocan al Tercer Mundo en la
antesala de una de las mayores crisis de deuda experimentadas hasta la
fecha.
La humanidad también alcanzó el umbral crítico de mil millones de personas hambrientas en el mundo, en parte debido a
la subida de los precios de los alimentos
y a la crisis financiera lo que supone un retroceso de diez años en la
lucha contra la pobreza global. Probablemente esta cifra se vea
incrementada en la medida que la crisis alimentaria del 2013 se agrave.
Entre los años 2000 y 2010 los precios de los alimentos se
duplicaron, pero casi se triplicaron, en el caso de los cereales. (El
Universal, 2011) La crisis actual, severamente influida por la
especulación financiera en los mercados a futuro de los alimentos,
recrudecerá la situación social en muchos países del Tercer Mundo.
Si los precios de los alimentos continúan su espiral ascendente, la
gran mayoría de los países importadores de alimentos verán severamente
afectadas sus cuentas nacionales, así como probablemente, ni siquiera
los países exportadores de minerales o petróleo podrán compensar el
incremento de los precios.
Adicionalmente, no debe perderse de vista que probablemente durante el 2013
continúe la inyección, por parte de las economías desarrolladas de dinero fácil
a la economía mundial. La solución, de recurrir a la impresión de
divisas, fuertes, como lo ha sido en el caso de la flexibilización
cuantitativa de Estados Unidos, la primera, la segunda, la tercera, y
una cuarta que probablemente se avecine, ha disparado los precios de los
activos tangibles. En respuesta, las políticas de los bancos centrales
están incrementando las tensiones en el comercial mundial y algunos
países emergentes como Corea del Sur y Brasil ya han dado pasos para
reforzar sus monedas con controles a los capitales y tasas punitivas a
los activos de titularidad extranjera en sus países.
Estos desequilibrios en relación a la política monetaria global
probablemente resulten en una bomba de tiempo y no predice nada de
estabilidad, especialmente, si los diferentes actores del mercado atacan
con contramedidas encaminadas a limitar los movimientos de las divisas.
Bibliografía
BID, (2009) El FMI aprobó un préstamo histórico por 47 mil millones
USD en el marco de la nueva Línea de Crédito Flexible (LCF) para México.
www.bid.org. Consultado 12 de diciembre 2011.
blogspot.com, (2010) Nuevas exigencias pueden obligar a los grupos financieros europeos a reforzar su capital.
http://1.bp.blogspot.com/_T1OjIXgoF...
cancunpendulo.com (2011) México creció en 2010 5.3%: SHCP. 29 de enero de 2011.
http://cancunpendulo.com/index.php?...
CEPAL (2010) Estudio económico 2009-2010,
www.cepal.org 2/40262/P40262.xml&xsl=/prensa/tpl/p6f.xsl&base=/argentina/tpl/top-bottom.xsl
CEPAL (2010a) Panorama social de América Latina 2010,. Noviembre 2010
www.eclac.org/cgiin/getProd..... xml&xsl=/prensa/tpl/p6f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xsl
economagic.com, (2011) Precios del petróleo
http://www.economagic.com/em-cgi/da...
eleconomista.com.mx, (2011) SP recorta calificación de Japón
http://eleconomista.com.mx/economia...eleconomista.com.mx (2013) Países frágiles de eurozona confirman recesión en 2012, 11 Marzo,
http://eleconomista.com.mx/economia- global/2013/03/11/paises-fragiles-eurozona-confirman-recesion-2012 consultado el 12 de marzo 2013
elmundo.com.ve (2011) Deuda exterior colombiana llega a $62 mil millones a octubre 2010
www.elmundo.com.ve/Default.a... consultado el 4 de febrero 2011
El Universal (2011) La FAO alerta sobre una crisis alimentaria Jueves 06 de enero de 2011 El Universal
http://www.eluniversal.com.mx/finan...
Denvir Daniel,(2008) Ecuador declaró ilegítima la deuda externa. El
blog de CONTRAPUESTOS.htm. Consultado Domingo 18 octubre 2009 7 20:21
finanzzas.com, (2011)
Presupuesto 2011 Japon Publicado por Nicolas Rombiola - 24/12/10 a las 10:12:23 pm
http://www.finanzzas.com/presupuest...
IMF’s Fiscal Monitor (2010) Navigating the Fiscal Challenges Ahead.
Prepared by the Staff of the Fiscal Affairs Department,, May 14 2010
http://www.brookings.edu/ /media/Fi...
IMF(2010), World Economic Outlook database (
April 2010)
IMF’s Fiscal Monitor (2010) Navigating the Fiscal Challenges Ahead
Prepared by the Staff of the Fiscal Affairs Department,, May 14 2010
http://www.brookings.edu/ /media/Fi...
IMF (2012a) World Economic Outlook, april 2012. Washington. Tables B. pag 33
IMF (2011b) Perspectivas de la economía mundial. septiembre de 2011
www.imf.org. Consultada 3 de diciembre de 2011
IMF (2012b) Perspectivas de la economía Mundial: Desaceleración del crecimiento. Agudización de los riesgos. Enero 2012.
www.imf.org. Consultada 3 de febrero de 2012
intereconomia.com (2013) Japón sube el IVA para afrontar una deuda histórica 12 de marzo
http://www.intereconomia.com/notici...
Rumrill, Roger (2011) El miserable dogma de la austeridad. Martes, 08 de Febrero de 2011
http://www.cronicaviva.com.pe/index...
S&P-Standard & Poor’s (2011) S&P-Standard & Poor’s
Puts Ratings On Eurozone Sovereigns On CreditWatch With Negative
Implications - 5 de diciembre
http://www.standardandpoors.com/rat... Consultada 12 de enero 2012
tercerainformacion.es, (2011) Deuda externa de EEUU alcanzará 14,3
billones de dólares en primer trimestre de 2011, 7 enero del 2011
http://www.tercerainformacion.es/sp...
us.noticias.yahoo.com ( 2013) Calificadora ratifica perspectiva negativa a deuda de Japón lun, 18 feb 2013
http://es-us.noticias.yahoo.com/cal... Consultada 20 de febrero 2013
www.asiared.com (2012) El FMI advierte a Japón que reducir la deuda pública es la principal prioridad Redacción 13/06/2012
http://www.asiared.com/es/notices/2... Consultada 20 de febrero 2013